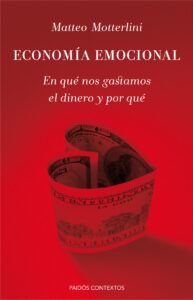Economía conductual en el caso de la medida de la SUNAT a las cuentas mayores de 10 mil soles y la necesidad de una meta-economía

Por Nahomi Abanto Calvanapón nahomi.abanto@gmail.com
El Decreto Supremo publicado el 31 de diciembre del 2020 en el diario oficial El Peruano, entró en vigor un día después y partiendo de ello, muchas opiniones se han escuchado o leído en los diferentes medios de comunicación con respecto a si esta nueva medida es la solución para llegar hacia una utopía o simplemente, es solo un experimento para comprobar -nuevamente- que algunas de las decisiones que son de carácter gubernamental, pueden ir de mal en peor. Esta nueva norma, estipula que las empresas pertenecientes al sector financiero deben brindar información a la SUNAT sobre aquellas personas naturales o jurídicas que poseen cuentas con montos mínimos de S/ 10,000, o cantidades en dólares equivalentes a dicha cifra. Esto se estableció con el fin de que la evasión y elusión de impuestos sean frenadas, que significa -en cierto sentido- un gran avance para que los agentes económicos puedan realizar sus pagos tributarios adecuadamente; asimismo, representa la preocupación del Estado por las mejoras en los servicios públicos y la realización de obras que sean beneficiosas para la sociedad, debido a la próspera recaudación tributaria que se dé a mediano o largo plazo.
Aunque parezca un acontecimiento sumamente fiscalizador y propio para poder contener y erradicar la evasión de impuestos, su fin no será el que los hijos de la política esperan, sino, más bien, llegaría a generar ciertas consecuencias negativas caracterizadas por el entorno cultural en el que nos encontramos. Un ejemplo es la desincentivación de la bancarización, ya que ahora, las personas optarán por retirar sus fondos del sistema financiero, originando a su vez, que el nivel de informalidad aumente. Ante ello, las asociaciones de consumidores ya se han hecho presente exponiendo sus inquietudes con respecto a que la información que se suministre a la SUNAT se filtre a terceros que deseen realizar acciones delictivas, poniendo en riesgo la integridad económica y física de los usuarios del sistema financiero. Otros tipos de efectos negativos sería la violación del secreto bancario, que, según la carta magna del país, los ciudadanos tenemos el derecho de reservar información -como financiera, por ejemplo- y nadie puede indagar sobre ella, aunque, se debe mencionar también que, esto podría verse vulnerado por algún tipo de caso específico de investigación a cargo de una comisión. Asimismo, el desarrollo de la digitalización de la economía se vería igualmente comprometida, a causa de la disuasión del comportamiento formal.
Como hemos podido observar líneas anteriores, se ha creado un proyecto que promueve, de alguna manera, el mejoramiento de la calidad de vida en el país, sin embargo, el problema radica en que no es una solución arraigada a la realidad peruana. Desde un punto de vista más analítico y recurriendo a la ciencia económica, tenemos a la economía del comportamiento, y de ella, podríamos concluir que en el Perú aún no existe cultura tributaria en la ciudadanía y se puede verificar con ir al mercado de tu ciudad o a la bodega de tu barrio; y normas como la recientemente establecida, ocasiona que optar por el camino de la formalidad se vea obstaculizada, puesto que ahora, los ciudadanos no se quedarán tranquilos esperando a que informes sobre su situación en el sistema financiero sean enviados a una superintendencia que podría fiscalizarlos, y es por eso, que, de cierta forma, “le sacarían la vuelta” al sistema, y los problemas en vez de que sean resueltos, seguirían en aumento. Por tal motivo, es que la elaboración de políticas públicas debe estar alienada al contexto en el que nos encontramos. Para ello, podríamos mencionar a una segunda rama de la economía para que trabaje en conjunto con la economía del comportamiento: la meta-economía, profundizada por el economista y filósofo Ernst Friedrich (Fritz) Schumacher, y la cual, se caracterizaba por defender el hecho de que las herramientas económicas deben ser empleadas “como si la gente importara”. Esta se encarga del análisis humanístico de ella, la fracción antropológica que se necesita en la actualidad para que los funcionarios públicos, en un primer momento, se autoconozcan, sepan cómo es su entorno, cómo actúan las personas en él, qué factores culturales impactan en su forma de vivir y de responder a ciertos estímulos, para que con ello, el crecimiento económico no solo se refleje en los datos macroeconómicos que nos proporciona el Banco Central de Reserva, si no también, en la calidad de vida de sus habitantes, de las oportunidades laborales que puedan lograr obtener y que de por medio, no existan desigualdades que interpongan sus deseos por seguir creciendo. Porque, para lograr un mundo mejor, primero uno mismo debe cambiar, y para que, con ello, los comportamientos colectivos puedan modificarse.